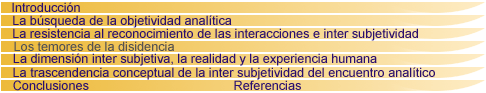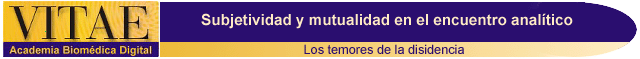
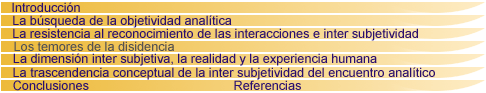
Los temores de la disidencia
Muchas
razones llevaron a Freud a presionar por cerrar las filas entre los practicantes
del psicoanálisis como grupo organizado. Literalmente constituyó
con ellos un “movimiento” (Freud, 1914) al estilo de los otros
movimientos culturales en boga en la época. Como
grupo, los analistas gozaban de una singular identidad grupal que los distinguía
de otros practicantes. Naturalmente existían reglas que definían
el ingreso, la permanencia y la salida de los miembros al círculo.
Particular atención mereció presionar a los practicantes en
el entrenamiento de un método que los mantuviese al margen de las pasiones
que la intimidad del encuentro analítico podían despertar. Son
notorias las recomendaciones al joven Jung para que procediera con cautela
en el tratamiento a Sabina Spielrein, dado el peligro de sucumbir a una relación
erótica (McGuire, 1975). En su carta del 31 de diciembre siguiente,
insistía Freud en recomendarle que “…como venerable viejo
maestro… es preferible permanecer reservado y puramente receptivo. No
debemos permitir nunca que nuestros pobres neuróticos nos enloquezcan.
Creo que es necesario un artículo sobre la contratransferencia, el
cual por supuesto no podríamos publicar…” (Traducción
libre). El conocido curso de los acontecimientos probablemente fue un factor
más que contribuyó a la separación de Jung del movimiento
analítico de Freud. Pero podemos quizás elucubrar que también
influyó y llevó a Jung a distanciarse de lo singular e íntimo
de cada relación analítica para explorar privilegiadamente lo
general, reconocer en cada sujeto, no lo que lo hace único, sino lo
global y genérico, lo conocido bajo un foco más distante e impersonal
de lo que el encuentro analítico freudiano implicaba.



Ferenczi fue otro de los que excursionó fuera del marco de recomendaciones
sancionado por Freud. Junto a Rank, trató de diseñar modificaciones
técnicas en las cuales la participación activa del analista
pudiera servir de ventaja al paciente y acelerar el curso de los tratamientos
(Ferenczi y Rank, 1924). A pesar del aprecio de Freud hacia Ferenczi, las
ideas de éste último propiciaron el distanciamiento y exclusión
del círculo central del movimiento analítico. Sin embargo es
probable que algo de su genio quedara sembrado en algunos de sus discípulos
y analizados. Entre ellos, notablemente Melanie Klein y Clara Thomson.
Melanie Klein es una muestra importante de la dualidad entre las fidelidades
y la rebelión al modelo clásico teórico de Freud. Por
una parte en sus planteamientos clínicos privilegia la importancia
del objeto, describe cómo el analista es depositario de funciones que
el paciente no tiene o las tiene defectuosas, y a través del procesamiento
y ejercicio de esas funciones, el analista puede devolver al paciente materiales
más utilizables de manera que poco a poco el paciente transforma, repara
o desarrolla aquellas cualidades que en principio eran fuente o razón
de su patología. Su descripción inicial de los procesos de proyección
(Klein, 1946) sirvió de base a numerosos desarrollos, en los cuales
la persona del analista distaría de ser una pantalla en blanco o un
descubridor del contenido oculto en el inconsciente del paciente, sino un
activo interlocutor cuya sensibilidad y características serían
desde entonces cruciales en el desarrollo del análisis. Sin embargo,
la descripción y aplicabilidad clínica de sus experiencias fueron
siempre traducidas tanto por ella como por muchos de sus seguidores, al mundo
de la metapsicología. Quizás por este interés de validar
en la metapsicología freudiana y extenderla o ampliarla a una metapsicología
contemporánea o kleiniana sin mayor violencia a los postulados iniciales
de Freud, la escuela kleiniana permaneció como escuela aceptada dentro
de la corriente general iniciada por Freud. Por supuesto, que esto no ocurrió
sin fuertes sacudidas a la estructura de las instituciones analíticas.

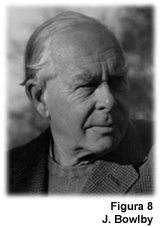

Pero otros
autores no fueron tan afortunados. En Inglaterra, los importantes trabajos
sobre la teoría de relaciones objetales, que levaron anclas desde el
puerto kleiniano, excursionaron cada vez más en aguas de profundas
novedades. Autores creativos como Winnicott lograron su aceptación
o simpatía de una parte importante de la sociedad analítica
a pesar de sus importantes divergencias conceptuales con aspectos tenidos
por básicos de la metapsicología clásica. Quizás
Winnicott tuvo la habilidad de replantear o reinterpretar a Freud y a Klein
de manera sui géneris,de manera tal, que su obra terminara por parecer
una extensión lógica del trabajo de ambos. La importancia del
objeto externo, la flexibilidad y ampliación de la idea de la contratransferencia,
cobraron cada vez más importancia. El analista apareció más
activo e incluido en el mundo de la interacción y el objeto de su estudio
estuvo cada vez más definido, de acuerdo a los cambios en las concepciones
de la ciencia moderna. El estudio quasi experimental del desarrollo del infante
y de las interacciones humanas, llevó al descubrimiento de la importancia
del apego como función en la cual el sujeto inicia, mantiene y necesita
continuamente de la influencia y mutualidad del otro para su desarrollo y
para el mantenimiento de su salud mental.
La claridad y simpleza de la obra de Bowlby (1969, 1973 y 1980), sustentada
por datos objetivos de observación y alimentada cruzadamente de la
etología del momento, con concepciones y entendimiento más contemporáneo
de Darwin, representó una seria sacudida a la metapsicología
tradicional. El privilegio que la corriente kleiniana daba a la fantasía,
en la cual el entorno real era sólo el teatro en el cual las fantasías,
primitivas y resultantes de postuladas presiones instintivas, podían
ser proyectadas e imponerse distorsionadas o no, sobre la vida y objetos reales,
fue severamente cuestionado por Bowlby. Este enfrentó a la predominante
corriente del psicoanálisis británico con la demostración
de la importancia del objeto real . La expulsión de Bowlby de la Asociación
Psicoanalítica Internacional, llevó sólo a retardar por
algún tiempo su influencia. Como en una expresión de Freud,
“la voz del conocimiento es una voz suave, pero no se detiene hasta
hacerse oír”, (Freud 1927b, pp. 53) los hallazgos de Bowlby sirvieron
de base a mayores desarrollos experimentales y teóricos dentro y fuera
del psicoanálisis. Además de dar novedoso sentido a planteamientos
psicoanalíticos existentes previamente como los de Loewald (1980) o
los de Winnicott (1960), en los cuales ya resaltaba la relevancia real del
objeto y de las modalidades y vicisitudes de la relación.


También en las Américas, fueron estigmatizadas hasta nuestros
días planteamientos, que al igual que en el caso de los de Ferenczi,
abogaban por técnicas de participación activa y pre-determinada
del terapeuta (Alexander y Frank, 1946). Las tormentas y amenazas de cismas,
o de exclusión de la sociedad analítica desatadas, fueron factores
que determinaron el incremento de la ortodoxia freudiana en el psicoanálisis
de Norte América. Por este motivo, otros importantes desarrollos centrados
en la interacción terapéutica, como los planteamientos de Sullivan
(1953), Thomson (1964), Fromm (1960), y los de otros, fueron en general marginados
por la generalidad de las instituciones analíticas norteamericanas.
Podemos concluir que el temor al ostracismo, a la disidencia y exclusión,
retardó la re-emergencia del tema de la interacción e ínter
subjetividad en la relación terapéutica. Quizás al final,
como otros conocimientos obtenidos lentamente, madurados y comprobados una
y otra vez, al volver a surgir lo han hecho con el vigor y vitalidad, derivados
de la repetida observación y la confirmación y articulación
con otras áreas del conocimiento humano, no necesariamente internas
al psicoanálisis.