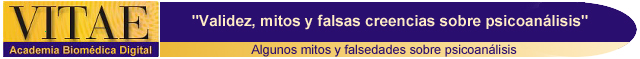
![]()
Algunos
mitos y falsedades sobre psicoanálisis
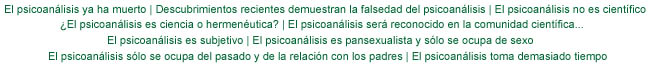
1°
El psicoanálisis ya ha muerto
Con frecuencia se escucha
repetir que el psicoanálisis está muerto, incluso aparecen
titulares con dicho texto y muchos lo plantean como un hecho científico
comprobado, pero ¿es esto así? En realidad el asunto no
es nuevo, como lo señala Lázaro Sánchez (2), pues
ya en 1936 el psiquiatra español Juan José López
Ibor publicó un libro titulado: Lo vivo y lo muerto del psicoanálisis.
Igualmente en 1943 Pedro Laín Entralgo pronosticó la muerte
del freudismo, de lo que posteriormente se desdijo. Ambos mantuvieron
una postura ambivalente de crítica y reconocimiento al psicoanálisis,
como también sucedía en otros países. Por tanto,
ya desde hace casi un siglo se publican esquelas sobre la muerte del
psicoanálisis cada cierto tiempo, que algunos toman como un descubrimiento
o demostración irrefutable de última hora y lo dan por
comprobado. Pero oigamos lo que tienen que decir científicos
fuera del psicoanálisis.
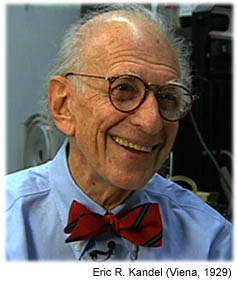 Eric
Kandel (4), neurobiólogo formado en Harvard, reconocido mundialmente
y ganador del premio Nobel 2000 por sus investigaciones en el campo de
la memoria y el aprendizaje, en el artículo titulado ¨Un nuevo
contexto intelectual para la psiquiatría¨ publicado en American
Journal of Psychiatry en 1998, comenta que Sigmund Freud intentó
inicialmente establecer un modelo neurológico de la conducta, con
el fin de desarrollar una psicología científica, pero en
parte debido a las limitaciones de las neurociencias en ese momento, abandonó
este modelo biológico y lo sustituyó por otro puramente
mental. Algo parecido a lo que hizo Skinner cuando favoreció las
descripciones objetivas de actos observables sobre las teorías
neurológicas.
Eric
Kandel (4), neurobiólogo formado en Harvard, reconocido mundialmente
y ganador del premio Nobel 2000 por sus investigaciones en el campo de
la memoria y el aprendizaje, en el artículo titulado ¨Un nuevo
contexto intelectual para la psiquiatría¨ publicado en American
Journal of Psychiatry en 1998, comenta que Sigmund Freud intentó
inicialmente establecer un modelo neurológico de la conducta, con
el fin de desarrollar una psicología científica, pero en
parte debido a las limitaciones de las neurociencias en ese momento, abandonó
este modelo biológico y lo sustituyó por otro puramente
mental. Algo parecido a lo que hizo Skinner cuando favoreció las
descripciones objetivas de actos observables sobre las teorías
neurológicas.
Más adelante, Kandel comenta que la pérdida de los importantes desarrollos del psicoanálisis resultaría muy lamentable y que sus mayores aportaciones serán en el marco de las ciencias cognitivas.
Después, en un artículo de 1999 en el American Journal of Psychiatry, denominado Biología y el futuro del Psicoanálisis, Kandel (5) contrariamente a los que piensan que el psicoanálisis será reemplazado por la biología, opina que el declive de la influencia del psicoanálisis "es lamentable, dado que el psicoanálisis todavía representa el más coherente e intelectualmente satisfactorio punto de vista sobre la mente”. Incluso considera que el psicoanálisis podría ayudar al avance de la investigación en neurociencias, así como la biología puede realizar grandes contribuciones a la comprensión de los diversos procesos mentales inconscientes, al concepto de determinismo psíquico, al papel de los procesos mentales inconscientes en la psicopatología o a la comprensión del efecto terapéutico del psicoanálisis.
Kandel desarrolla ocho áreas donde el trabajo conjunto puede ser particularmente fructífero:
1. La naturaleza de los procesos mentales inconscientes.
2. La naturaleza de la causalidad psicológica.
3. Causalidad psicológica y psicopatología
4. Experiencias precoces y la predisposición para la enfermedad mental.
5. El preconsciente, el inconsciente y la corteza prefrontal.
6. La orientación sexual.
7. Psicoterapia y cambios estructurales en el cerebro.
8. Psicofarmacología como un complemento al psicoanálisis.
Ahora veamos que sucede con el psicoanálisis en un texto clásico de psiquiatría y mundialmente utilizado como lo es el de de Kaplan y Sadock. Si observamos ediciones anteriores, la actitud hacía el psicoanálisis era mucho más crítica y podemos ver que en patologías como la esquizofrenia no se dejaba prácticamente ningún lugar para el psicoanálisis. Probablemente porque entonces el mayor peso etiológico recaía sobre los componentes genético y biológico. Sin embargo, al ir cobrando mas vigencia la interacción multifactorial de genes, biología y ambiente, las cosas han cambiado y si revisamos la “Sinopsis de psiquiatría” de estos autores en su octava y novena edición (6), no sólo encontramos que entre los cinco colaboradores del Director está un psicoanalista (Glen Gabbard del Instituto de Psicoanálisis de Topeka en Kansas) sino que en el capítulo de Esquizofrenia dicen: “Las visiones psicodinámicas de la esquizofrenia se consideran erróneamente, a menudo, como si subrayaran el papel de los padres en el trastorno, cuando en realidad, la perspectiva actual está centrada en las dificultades psicológicas y neuropsicológicas del paciente esquizofrénico que le crean problemas con la mayoría de las personas”. Más adelante señalan que “aquellos [esquizofrénicos] que son capaces de integrar la experiencia psicótica en sus vidas pueden beneficiarse de algún tipo de terapia introspectiva”.
En éste mismo texto, al referirse al Trastorno Distímico, señalan que la psicoterapia introspectiva individual es la modalidad más frecuente para el trastorno distímico y muchos especialistas creen que constituye el tratamiento de elección (7). Igualmente mencionan su utilidad en otros trastornos, entre ellos algunos trastornos de la personalidad.
No intento un recuento exhaustivo de las validaciones que se le hacen actualmente al psicoanálisis desde otras ciencias, sino dejar claro que lejos de ser una disciplina muerta, está perfectamente viva y que los errores o teorías psicoanalíticas ya superadas sólo confirman la característica evolutiva de cualquier campo del saber. Esta característica nos lleva a la segunda falsedad sobre el psicoanálisis que suele ser escuchada incluso en campos científicos.
2°
Descubrimientos recientes demuestran la falsedad del psicoanálisis
Si hay algo que caracteriza a la ciencia es no ser inmutable. Las verdades
científicas pasado cierto tiempo dejan de serlo o dan lugar a nuevas
verdades mas complejas. De no ser así, estaríamos frente
al dogma. Sin embargo, con frecuencia vemos como se cuestiona la validez
completa del psicoanálisis porque alguno de sus postulados haya
sido refutado o al menos no pueda ser probado.
Pongamos un ejemplo de la psiquiatría. Durante mucho tiempo prevalecieron las teorías que atribuían a la alteración de un determinado neurotransmisor o a su receptor enfermedades como la esquizofrenia o los trastornos afectivos. Hoy en día se habla de que estos no son más que interruptores de una cadena de eventos que culminan en fenómenos intraneuronales como la transcripción y, sin embargo, nadie plantea que aquella primera teoría, al menos incompleta, descalifique la validez completa de las neurociencias. Esto metodológicamente no tendría sentido, pero en cambio algunos aceptan éste tipo de razonamientos para descalificar al psicoanálisis. Por ejemplo, pueden echar mano de alguna teoría de difícil comprobación como la pulsión de muerte (cuestionada incluso por muchos psicoanalistas) o sobre las teorías iniciales del psicoanálisis sobre la madre del esquizofrénico, pero obvian por ejemplo, los estudios de Kandel antes citados que aportan una comprobación empírica desde el campo de las neurociencias a los conceptos de inconsciente y preconsciente.
Dicho en otras palabras, el hecho de que actualmente los cirujanos no utilicen los métodos de asepsia y antisepsia que descubrió Semmelweis no invalidan su aporte. Igualmente el que algunos conceptos freudianos de hace ya un siglo hayan sido trascendidos no invalida toda la estructura de su edificio conceptual y aún menos las de sus sucesores.
3°
El psicoanálisis no es científico
Se le exige al psicoanálisis que haga mayores validaciones empíricas
y en buena medida hay razones para exigirlo y para intentar mejoras metodológicas
en éste sentido. Sin embargo, McIntosch (citado por Bleichmar y
Leiberman) (8) plantea que incluso las ciencias naturales también
desarrollan afirmaciones sobre áreas que no están abiertas
a la validación empírica, por ejemplo, el interior de las
estrellas o los hábitos de las especies extinguidas.
Por otra parte, además de las ciencias naturales, están
las ciencias sociales y de la conducta con sus propias metodologías.
Klimovsky (9), un epistemólogo, recuerda que existen teorías
que trabajan con material puramente empírico, como la teoría
de la evolución de Darwin y otras con una mezcla de material empírico
y teórico, como la genética, la química o el psicoanálisis.
Compara estas dos últimas con un interesante ejemplo, dice que
el psicoanalista al observar el material inconsciente hace un salto gnoseológico
tan grande como el químico cuando deja de hablar del color del
papel tornasol y se pone a hablar de la órbita de los electrones
en la estructura atómica y del desplazamiento de estos en esas
órbitas.
Efectivamente, si no se cuenta con el conocimiento y los elementos probatorios de la lectura del inconsciente, podría parecer tan especulativo como a alguien que desconozca las valencias en química y le pidamos que crea que dos moléculas de hidrogeno y una de oxigeno al juntarse forman el agua: ¿quién exige ver esta unión para aceptar que el agua es H2O?
Klimovsky también llama la atención sobre el hecho de que en ciencia existen muchos procedimientos para poder acceder a lo que no es directamente visible o epistemológicamente directo. Por ejemplo, para observar con el telescopio o con el microscopio es necesario tener previamente una teoría, en este caso la óptica, que es independiente de la biología o la astronomía y que sin haberla aceptado e internalizado, uno podría reaccionar como los colegas de Galileo: no queriendo observar nada con un instrumento, para ellos, mágico y defectuoso. Luego dice que todo lo que es material inobservable o no empírico es lo que los epistemólogos llaman “objeto teórico”, que en el psicoanálisis es el material inconsciente, mientras que para el conductista lo científico es quedarse sólo con lo observable.
Sin embargo, la objetividad de la conducta observable también es cuestionable, tal como lo señalaba Eric Fromm con un excelente ejemplo: la sonrisa puede ser un gesto medible y observable, pero ¿tienen igual motivación la sonrisa del vendedor que se nos acerca en la tienda y la de un padre que ve a su hijo dar sus primeros pasos?
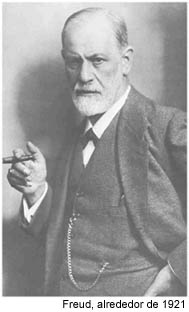 No
es que el material observable como el del conductista no sea científico,
lo que quiero subrayar es que lo no observable también puede serlo.
Cuando a Freud se le hacía la crítica de que su teoría
descuidaba, por ejemplo, el aspecto biológico o genético,
él respondía que el hecho de que el físico se dedique
a su ciencia no significa que piense que la química no tenga validez,
sino que simplemente no es su campo de estudio.
No
es que el material observable como el del conductista no sea científico,
lo que quiero subrayar es que lo no observable también puede serlo.
Cuando a Freud se le hacía la crítica de que su teoría
descuidaba, por ejemplo, el aspecto biológico o genético,
él respondía que el hecho de que el físico se dedique
a su ciencia no significa que piense que la química no tenga validez,
sino que simplemente no es su campo de estudio.
¿Quién ha visto un agujero negro en el espacio o quién vio suceder el Big Bang?
Antes cite al famoso partero húngaro Semmelweis. Pues él preconizó el uso de la asepsia antes que Pasteur fundamentara el carácter infeccioso de las infecciones puerperales.
Entonces, lo que “mide” el psicoanálisis es el dato no observable, sino conjeturable o inferible, a partir de una teoría sin la cual no se puede observar nada, como en el caso del que mira la célula con el microscopio.
Hay otros que le exigen validaciones estadísticas y contrastan sus resultados con los de estudios con muestras grandes de pacientes. Lázaro Sánchez (2) cita a Adolf Grünbaum, heredero de Popper de la crítica epistemológica al psicoanálisis, quien cuestiona la falta de ensayos clínicos rigurosos, controlados y aleatorizados. Sin embargo, dice, “otros teóricos de la ciencia como Kuhn, Lakatos y Feyerabend sostienen posturas mas abiertas. Para Feyerabend, la ciencia es la religión triunfante de nuestra época, pero lo bueno de ésta es que puede darse la salvación fuera de la iglesia hegemónica. No está demostrado, ni parece demostrable, que la ciencia sea el mejor método de acercarse a todos los aspectos de la realidad, y en especial de la realidad humana… lo que el método científico puede captar de un fenómeno es lo que tiene de objetivable, que no es por fuerza lo más esencial y significativo”.
Esto último nos lleva a plantearnos la pregunta sobre qué tipo de ciencia es el psicoanálisis o si es una filosofía o una hermenéutica. Respuesta de difícil solución pues ni siquiera los propios psicoanalistas están de acuerdo, como veremos a continuación.
4°
¿El psicoanálisis es ciencia o hermenéutica?
La hermenéutica es la ciencia que define los principios y métodos
de la crítica y la interpretación de los textos antiguos.
Su etimología se relaciona con Hermes, el mensajero de los dioses
que trató de transmitir lo que estaba más allá de
la comprensión humana.
Tal como plantea Holt (citado por Bleichmar y Leiberman) (8) los analistas pueden ser agrupados en cuatro categorías: 1) los que creen que es una ciencia natural, como Freud o Hartmann; 2) los que piensan que podría considerarse una ciencia social o de la conducta , como Guntrip; 3) los que consideran que es una actividad humanística o hermenéutica, como Schafer o Home; y 4) los que ven al psicoanálisis como de naturaleza mixta entre las anteriores, como Gedo y Pollok o Meltzer.
Entre los del grupo que intenta la validación empírica del psicoanálisis, Fonagy ha planteado que lo han hecho a través de cuatro tipos de estudios: a) sobre la eficiencia terapéutica, b) sobre la verificación de las hipótesis dentro de la sesión, c) sobre la observación directa del desarrollo infantil, d) sobre estudios experimentales.
Los del grupo que consideran al psicoanálisis como una hermenéutica parten de que éste es una actividad interpretativa, el psicoanálisis interpreta lo que está tras el texto manifiesto del discurso del paciente. Sin embargo, dice Spence (citado por Bleichmar y Leiberman) (8), “nuestro quehacer no es un simple descifrar o descubrir sentidos de la historia o relatos de nuestros pacientes, como lo podría hacer una disciplina puramente hermenéutica, sino que nuestra subjetividad e interacción con nuestros pacientes hacen posible la reedición de la historia y la creación de nuevas verdades narrativas y subjetivas que realmente modifican la vida de nuestros pacientes”.
El dilema entre los <<objetivistas>> -los que mantienen la necesidad de una contrastación empírica para su validación por la comunidad científica – y los <<subjetivistas>> -los que apelan a la coherencia interna y a la inteligibilidad narrativa como medios de validación propios de esta disciplina- en opinión de Lázaro Sánchez (2) “es un dilema sobre la ubicación del psicoanálisis en la medicina científica oficial o entre las medicinas marginales no validadas por ensayos clínicos. Kandel, Grünbaum, Wallerstein o Fonagy están tratando de que el psicoanálisis haga un esfuerzo para integrarse en la ciencia experimental. Laplanche, Green o los autores lacanianos prefieren quedarse fuera antes que vender su alma”.
En efecto, franceses como Green o el propio Lacan, así como muchos analistas de otras latitudes, no consideran que el psicoanálisis sea una ciencia positivista. Para Lacan el inconsciente está estructurado como un lenguaje y por tanto podría estudiarse por medio de la lingüística de Saussure. Pero los que así piensan no dirían que es una medicina marginal, sino que simplemente el proceso y diálogo psicoanalítico no pueden ser evaluados con los criterios de contrastación de otras ciencias.
5°
El psicoanálisis será reconocido en la comunidad científica
cuando realice comprobaciones en ensayos clínicos y muestras grandes
de población
Considero
que aunque se realicen más ensayos clínicos, estudios de
resultados de tratamiento, etc., probablemente las críticas al
psicoanálisis continuaran siendo más o menos las mismas.
Después expondré mis razones para creerlo.
 De
hecho desde dentro de la Internacional Psychoanalytical Association (IPA)
diversas personalidades y presidentes, como Kohut, Wallerstein, Sandler,
Kernberg han insistido en ello y han apoyado investigaciones basadas en
metodologías más rigurosas, las cuales se vienen realizando
con más frecuencia en la última década, tal como
lo relatan Wallerstein y Fonagy en un artículo en el que resumieron
la evolución de la investigación en psicoanálisis
(10).
De
hecho desde dentro de la Internacional Psychoanalytical Association (IPA)
diversas personalidades y presidentes, como Kohut, Wallerstein, Sandler,
Kernberg han insistido en ello y han apoyado investigaciones basadas en
metodologías más rigurosas, las cuales se vienen realizando
con más frecuencia en la última década, tal como
lo relatan Wallerstein y Fonagy en un artículo en el que resumieron
la evolución de la investigación en psicoanálisis
(10).
Estos autores remiten el comienzo de las investigaciones empíricas más sistemáticas y formales a la década de los 40, cuando se realizaron estudios sobre el desarrollo psicológico y sobre las patologías psicosomáticas. Entre los pioneros en estás investigaciones destacan: 1) Anna Freud y Dorothy Burlingham con sus observaciones en guarderías de Hamstead del impacto sobre los niños al ser separados de sus madres durante la guerra. 2) René Spitz con sus estudios sobre el “hospitalismo” y la depresión anaclítica. 3) Edith Jackson con su estudio en Yale de madres con sus recién nacidos.
Posteriormente Kohut presidió un comité para formalizar la actividad investigadora, cuyos aportes fueron retomados por Wallerstein, durante su presidencia entre 1972 y 1977, quien creó el primer fondo (Fund for the Psychoanalityc Research) para apoyar la investigación formal de la IPA. Éste funcionó hasta la presidencia de Otto Kernberg quien creó el Research Advisory Board en 1997, pero sus fondos resultaron insuficientes para cubrir el creciente número de solicitudes, por lo cual fue necesario limitar los aportes económicos y el tiempo de duración de los estudios. Hecho que muestra la limitación del factor económico y la desventaja que al respecto tiene la investigación en psicoterapias en comparación con los psicofármacos.
Sin embargo, es interesante ver como las circunstancias socioeconómicas pueden ser un motor para la investigación, pues en Europa y particularmente en Alemania los trabajos se han focalizado en los estudios de seguimiento destinados a demostrar la efectividad del tratamiento y la relación costo - beneficio, lo cual refleja la presión de los servicios nacionales de salud en tal sentido.
Wallerstein y Fonagy (10) citan algunas de las investigaciones mas recientemente publicadas:
- Stephen Seligman (1998), realizaron un estudio con videos sobre interacciones crónicas, repetitivas y patológicas entre padres e hijos, para investigar los mecanismos de identificación proyectiva y la transmisión transgeneracional del trauma.
- Fonagy et al. (1995) y Fonagy & Target (1998) estudiaron las implicaciones de la teoría del apego en fenómenos tan diversos como la comprensión psicoanalítica del desarrollo humano, el desarrollo del pensamiento y de la “mentalización”, y la estructura y funcionamiento de la organización límite de personalidad.
- Fonagy & Target (1996, 1997) estudiaron los predictores de respuesta en el psicoanálisis y la psicoterapia de niños.
- Wallerstein (1988); DeWitt et al. (1991); Zilberg et al. (1991) desarrollaron una escala para medir el cambio estructural de la organización de personalidad producido por la psicoterapia psicoanalítica. Escala que está siendo utilizada en seis países europeos.
- Luborsky & Crits-Christoph (1988) desarrollaron un método que han denominado Core Conflictual Relationship Theme (CCRT) para identificar las manifestaciones transferenciales y sus alteraciones en el curso de la terapia.
- Dahl (1988) desarrolló un método que llamó Fundamental Repetitive and Maladaptive Emotional Sequences (FRAMES) para evaluar los cambios durante el curso de la terapia de los patrones neuróticos y repetitivos de relación entre el self y los objetos.
 En
cuanto al apoyo empírico de los complejos mecanismos mentales de
los primeros meses de vida, hay una serie de trabajos basados en observaciones
experimentales de bebés que demuestran que desde el nacimiento
hay una prematura anticipación del objeto ausente y se desarrollan
modos tempranos de relación con la madre (aunque el estadio de
permanencia del objeto, descrito por Piaget, se alcance después
de los ocho meses de vida). Ogden (11) plantea que reconocer que existen
modos innatos de organizar las vivencias no significa decir que se ha
demostrado que el bebé sea capaz de la compleja actividad mental
que Melanie Klein concibe, ni que el contenido de esa actividad mental
sea del tipo considerado en la hipótesis de Klein. Entre estas
investigaciones cita las de: 1) Stern, quien señala la innata predilección
del bebé por el rostro humano; 2) Brazelton, quien describe la
temprana capacidad del bebé para diferenciar el rostro de la madre
del de otros; 3) Bower, quien ha demostrado que en las primeras semanas
de vida los bebés tienen un sentido de la continuidad existencial
del objeto a lo largo del tiempo y del espacio; 4) Eimas; 5) Sander; 6)
Trevarthan. Trabajos que como dice Ogden, no demuestran el tipo ni cualidad
del proceso mental del infante, pero si la existencia de modos de vinculación
más precoces de lo que se suponía y que más recientemente
han sido ampliados por investigaciones en recién nacidos que demuestran
su capacidad de reconocer ciertas tonadas musicales o la voz de la madre
al relatar cuentos cuando estaban aún in útero.
En
cuanto al apoyo empírico de los complejos mecanismos mentales de
los primeros meses de vida, hay una serie de trabajos basados en observaciones
experimentales de bebés que demuestran que desde el nacimiento
hay una prematura anticipación del objeto ausente y se desarrollan
modos tempranos de relación con la madre (aunque el estadio de
permanencia del objeto, descrito por Piaget, se alcance después
de los ocho meses de vida). Ogden (11) plantea que reconocer que existen
modos innatos de organizar las vivencias no significa decir que se ha
demostrado que el bebé sea capaz de la compleja actividad mental
que Melanie Klein concibe, ni que el contenido de esa actividad mental
sea del tipo considerado en la hipótesis de Klein. Entre estas
investigaciones cita las de: 1) Stern, quien señala la innata predilección
del bebé por el rostro humano; 2) Brazelton, quien describe la
temprana capacidad del bebé para diferenciar el rostro de la madre
del de otros; 3) Bower, quien ha demostrado que en las primeras semanas
de vida los bebés tienen un sentido de la continuidad existencial
del objeto a lo largo del tiempo y del espacio; 4) Eimas; 5) Sander; 6)
Trevarthan. Trabajos que como dice Ogden, no demuestran el tipo ni cualidad
del proceso mental del infante, pero si la existencia de modos de vinculación
más precoces de lo que se suponía y que más recientemente
han sido ampliados por investigaciones en recién nacidos que demuestran
su capacidad de reconocer ciertas tonadas musicales o la voz de la madre
al relatar cuentos cuando estaban aún in útero.
Como se puede observar, tiende a crecer la investigación empírica, dentro y fuera del psicoanálisis, que apoya algunos de sus postulados. Aún así considero que la exigencia de ensayos clínicos aleatorizados es cuestionable, pues no todo conocimiento científico debe mostrar su validez a través de experimentos realizados según técnicas de laboratorio o estadísticas ya que, además de éstas, contamos con la observación, el razonamiento y la lógica para captar la verdad. Además, las estadísticas, aún siendo las matemáticas una ciencia exacta, son frecuentemente forzadas para demostrar con ellas lo que alguien se propone, si no pensemos en las encuestas en política o en mercadeo.
Repito, sin eludir la necesidad de desarrollar estudios con muestras representativas y trascender el uso exclusivo de casos individuales que, porque no decirlo, requieren demasiado confiar en la buena fe y objetividad del autor. Sin eludir tampoco la demostración de la efectividad del tratamiento con instrumentos de medición, incluyendo las técnicas de imagen cerebral, debemos preguntarnos si la realización de tales estudios bastaría para acallar las críticas.
Como decía al comienzo, tengo la impresión de que no sería así y ello por varios motivos. En primer lugar, porque tratamientos largos y en los que la relación interpersonal, intersubjetiva y transferencial son el material fundamental de trabajo, son difíciles de convertir en estudios con grandes muestras de población como los que se realizan con psicofármacos. En segundo lugar, porque de todas maneras serían de difícil comprobación, replicabilidad y refutabilidad, sin recurrir al propio método psicoanalítico, por lo cual probablemente seguiría cuestionándose la validez científica de estos. En tercer lugar, porque ya existen estudios psicoanalíticos (como los antes citados) y de otras psicoterapias basadas en el psicoanálisis, por ejemplo, sobre Psicoterapia Breve o Psicoterapia Interpersonal (descrita por Klerman), que demuestran que son efectivas en el trastorno depresivo mayor, la bulimia nerviosa, la distimia y el trastorno de ansiedad generalizada, incluso al compararlas con fármacos antidepresivos (12). Sin embargo, dichos resultados no parece que hayan disminuido en nada las críticas que se le hacen desde principios del siglo XX.
Por otra parte, debemos preguntarnos si en los trastornos mentales en general los estudios clínicos demuestran determinantemente lo que se proponen y cuál es la “verdad” científica que encuentran.
Si se revisan ensayos clínicos o estudios de metaanálisis recientes, por ejemplo, sobre la efectividad de un determinado antidepresivo comparado con otro; la rapidez de su acción; o sobre la eficacia de los antipsicóticos “atípicos” sobre los síntomas negativos de la esquizofrenia, encontramos numerosos resultados con expresiones como: “Parecen más eficaces”, o “Dentro de las limitaciones metodológicas estos resultados indican que [el fármaco] tiene un efecto directo sustancial”, o “Tres estudios pequeños mostraron tan sólo una tendencia… pero estos resultados muestran claramente”. O sea, expresiones que denotan vaguedad, ambigüedad o contradicción - sin negar la rigurosidad metodológica de los estudios – y que le otorga categoría de “verdad” a hechos que “parecen ser”, que provienen de “pequeños estudios”, que muestran “tan sólo un tendencia” (aunque luego esta “tendencia “muestre claramente” algo) etc.
Lo que quiero subrayar con estos ejemplos es que la “verdad” científica nunca suele ser única y definitiva, ni suele ser del tipo “todo o nada”, y que la metodología más rigurosa no puede demostrar verdades absolutas, sino aproximaciones y posibilidades. Sin embargo, esta benevolencia muchos no se la concederían a una interpretación transferencial ni a muchas teorías psicoanalíticas. Al contrario, se le exigirían certezas y no cosas que “puedan ser”, ni posibilidades, ni “tendencias”, y menos si provienen de pequeños estudios.
Finalmente citaré de nuevo a Lázaro Sánchez (2): “En los últimos años hemos asistido a la glorificación de la más rigurosa y objetiva <<medicina basada en pruebas>> (Evidence based medicine). En estos momentos, se están alzando cada vez más voces que señalan sus limitaciones y reivindican la necesidad de complementar sus indiscutibles logros con lo que se está bautizando con el nombre de Narrative based medicine: <<medicina basada en narraciones>>, en el diálogo entre médico y paciente; en el reconocimiento clínico de la importancia de la subjetividad y de la dimensión narrativa, irrenunciable, de cada persona. Y esto está ocurriendo tanto en la medicina general (Greenhalgh y Hurwitz) como en la psiquiatría (Greenberg et al), la psicoterapia (Roberts y Holmes) o la bioética (Nelson)”.
6°
El psicoanálisis es subjetivo
Algunos críticos positivistas cuestionan al psicoanálisis
un razonamiento circular según el cual el analista tiene siempre
la razón, tanto si el paciente confirma como si niega la interpretación.
Lamentablemente hay fallos en la metodología de comprobación
de las hipótesis al ser transformadas en interpretaciones y esto
a veces se debe a la imperfección del método y otras a errores
por parte de psicoanalistas que hacen un uso estereotipado de ciertas
teorías. En efecto, la subjetividad de un psicoanalista es uno
de sus talones de Aquiles, pero recordemos que desde los filósofos
griegos, si no antes, se está discutiendo sobre la subjetividad
del observador y su influencia sobre lo observado.
El propio Einstein dijo que “el hombre busca para sí mismo una imagen simplificada y lúcida del mundo… pero hacia las leyes elementales no hay camino lógico, sino sólo intuición, apoyada por un contacto empático con la experiencia”. Holt afirma que en la ciencia, incluso en la física, hay a la vez intuición y significado. Creer que uno ve partículas atómicas en las manchas de una cámara de estudio, o la personalidad de un sujeto en un Rorscharch, es no advertir el alto nivel de inferencia y de atribución de sentido que se asigna el observador. En estos casos hay también una dosis de interpretación y de creación de significado (Bleichmar y Leiberman, 1988) (8).
Hagamos un breve recuento filosófico sobre racionalidad y subjetividad. La “filosofía racionalista” parte de Platón y Sócrates. Platón señaló que las percepciones pueden engañar pero la razón no. Decía que existe “el mundo de las Ideas” en el que las ideas son como moldes innatos (por ejemplo, la idea de caballo – imagen -). En su “mito de la caverna” Platón refiere que si alguien sólo ha visto sombras en la pared de la caverna, creerá que así es el mundo porque su percepción lo engaña al no saber que los objetos reales están fuera y proyectan sus sombras.
Aristóteles refutaba a Platón porque para él lo fiable eran las percepciones, a partir de las cuales se creaban las ideas por medio de la razón.
La línea de los filósofos racionalistas continúa con San Agustín, pasa por Descartes llegando a Kant que en el siglo XVII llegó a la conclusión de que son importantes tanto la razón como la percepción porque la razón muchas veces predispone a la interpretación de las percepciones. Posteriormente Hegel señaló que la realidad que se percibe es siempre subjetiva, a lo que Kierkegard añadió que no sólo es subjetiva, sino que, además, es personal.
Si pasamos de la filosofía a la física cuántica, fue Heisenberg quien descubrió lo que denominó el Principio de Incertidumbre, según el cual el observador afecta la realidad observada. A partir de este principio aparece la teoría relativista o perspectivista que considera que la `realidad´ existe, pero es moldeada por quien la observa y relativa al que la percibe.
Entonces, es curioso que se acepte la subjetividad no sólo en filosofía, sino incluso en física cuántica y no por eso se la descalifique como falsa, como tampoco se descalifica un instrumento de evaluación psicológico o psiquiátrico por contener cierto grado de subjetividad por parte del entrevistador o del entrevistado.
Continuando con la idea de realidad versus subjetividad y narrativa, Schafer (13) se pregunta por la realidad de nuestras construcciones del desarrollo temprano y de la transferencia., llegando a la siguiente conclusión: “Las versiones del presente (el aquí-y-ahora) son reconstrucciones tal como lo son las versiones del pasado... La transferencia en el aquí-y-ahora es una reconstrucción en este sentido: lejos de representar una serie de hechos narrativamente no mediatizados o inmodificables, la transferencia es una versión psicoanalítica de hechos que se han relatado y que siempre podrían relatarse de otra manera.... El hecho de que el paciente reaccione de maneras esclarecedoras a la reconstrucción que hace el analista de su pasado infantil no demuestra que esa reconstrucción sea la única o la mejor posible, sino tan sólo que constituye una buena guía”.
Concuerdo con Schafer en que la `realidad´ de los hallazgos en un psicoanálisis es una versión que podría y podrá relatarse de otra manera. Siempre existe una subjetividad compartida entre analista y paciente que conducirá a hallazgos, a insight y a encontrar un sentido, pero que no será necesariamente el único sentido posible. Concuerdo también con Ruiz Manresa (14) cuando dice: “En nuestra tarea no contamos con alcanzar verdades finales o absolutas. Como en las ciencias contemporáneas, sólo existen rutas por las que transitamos con verdades pragmáticas puestas continuamente a prueba, y a las cuales modificamos cada vez que encontramos o creamos otras que consensualmente nos parece que funcionan mejor”.
Aún así, pienso que el sentido tiene que tener sentido; tiene que tener que ver con realidades internas que puedan evolucionar hacia nuevas realidades o hacia nuevas maneras de apreciar una realidad. O sea, que se llegará a una `verdad´ que permita la evolución del proceso y el crecimiento, pero que no será una verdad única, incontrovertible e inmodificable, como no lo es la verdad científica.
Sin embargo, aún cuando no hay una sola verdad, ni una única narrativa, debe haber algunas verdades posibles y otras no. Si no fuera así, el análisis sería simplemente un tratamiento que aporta una relación y un sentido, sin importar si este es verdad o mentira. En cuyo caso no habría diferencia con la sugestión hipnótica o con cualquier explicación que aporte algún sentido. Por ejemplo, a una persona sugestionable cualquiera puede convencerlo de que lo que le pasa es producto de lo que le aconteció en otra vida (me refiero a otra reencarnación y no a otra vida en esta vida). Esta persona puede aferrarse a esta explicación si de alguna forma lo calma, le quita la culpa o la responsabilidad, pero se aferrará a una mentira que no promoverá su evolución y crecimiento y, por tanto, no habrá ningún cambio.
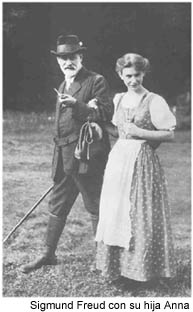 Entonces,
podemos llegar a diferentes narrativas o a vértices distintos de
un mismo objeto, pero sólo lo que se acerque a la verdad (a “la
cosa en sí”, como fue tomado el concepto de Kant por Bion)
podrá llevar a nuevos o más profundos acercamientos a ésta
y al crecimiento, pues la mentira sólo lleva a la verdad por casualidad
y, por lo general, no promueve el crecimiento. Incluso, metodológicamente,
una premisa falsa puede llevar a una conclusión correcta, pero
en dicho caso la verdad encontrada lo será a pesar de la premisa
falsa y no porque la necesitara.
Entonces,
podemos llegar a diferentes narrativas o a vértices distintos de
un mismo objeto, pero sólo lo que se acerque a la verdad (a “la
cosa en sí”, como fue tomado el concepto de Kant por Bion)
podrá llevar a nuevos o más profundos acercamientos a ésta
y al crecimiento, pues la mentira sólo lleva a la verdad por casualidad
y, por lo general, no promueve el crecimiento. Incluso, metodológicamente,
una premisa falsa puede llevar a una conclusión correcta, pero
en dicho caso la verdad encontrada lo será a pesar de la premisa
falsa y no porque la necesitara.
7°
El psicoanálisis es pansexualista y sólo se ocupa de sexo
Esta falsedad parte de un viejo ataque al psicoanálisis que surgió
en la sociedad victoriana cuando Freud la sacudió con sus teorías
de la sexualidad infantil, de la seducción, de las fases del desarrollo
psicosexual y del complejo de Edipo. Ya entonces se le acusó de
ser un perverso y aún hoy se escucha el eco de aquellas burlas.
Sin embargo, señalar que el psicoanálisis sólo se
ocupa de la sexualidad es desconocer, en primer lugar el amplio sentido
de la palabra sexualidad en psicoanálisis que abarca mucho más
que la sexualidad genital. En segundo lugar, es desconocer que en la segunda
teoría de los instintos, a partir de 1920, Freud le dio todavía
más importancia a la pulsión de muerte y la destructividad
con ella relacionada, lo cual ha llevado a muchos autores a un replanteamiento
mucho más a fondo de gran parte de la teoría, por ejemplo,
en los conceptos de compulsión de repetición o de transferencia
(revisión que a Freud sólo le dio tiempo a esbozar).
Esto es una evidencia de que muchas críticas provienen de no conocer la obra freudiana y menos aún la de los innumerables sucesores de variadas escuelas y sólo se conocen los lugares comunes y el conocimiento popular o Hollywoodense del tema.
8°
El psicoanálisis sólo se ocupa del pasado y de la relación
con los padres
En este mismo tenor, se escucha hasta la saciedad que los psicoanalistas
sólo hablan de la infancia y la relación con los padres
en las sesiones. Esto es porque no se ha leído una transcripción
de una sesión de psicoanálisis o porque se desconoce la
importancia del llamado “aquí y ahora” y que conceptos
como la transferencia, el de trauma, el de déficit, el de conflicto
y otros muchos, sólo cobran valor al contrastar el “allá
y entonces” con el “aquí y ahora”. Además,
la ley fundamental del psicoanálisis es “la asociación
libre”, por tanto el paciente trae a sesión lo que tiene
en mente que suele ser presente o preocupación por el futuro, por
tanto se desconoce que una sesión psicoanalítica es un continuo
fluir entre diferentes tiempos y que con frecuencia del pasado se habla
poco. Pero aún más, éste mito desconoce el enorme
flujo de trabajos científicos que hoy en día tratan de la
influencia real del analista; su influencia sobre el desarrollo de la
transferencia; la contratransferencia; la naturaleza de la verdad en psicoanálisis;
la distorsión del pasado desde el presente y muchos otros aspectos
teóricos y técnicos que se han ido desarrollando desde Freud
y más aun en la actualidad, y que si fuesen conocidos echarían
por tierra tan manido error.
Cuando se hace la falsa crítica de que el psicoanálisis sólo trata del pasado, no solo se desconoce la evolución de la escuela kleiniana, la de las relaciones objetales, la de Bion, Winnicott, la psicología del Yo, y así hasta llegar a los actuales representantes de la escuela interpersonalista, sino que también se desconoce la evolución del propio Freud que en un comienzo, recién dejando la hipnosis y la abreacción, se preocupaba por la interpretación simbólica de los contenidos inconscientes, pero que muy poco después trasladó el énfasis de la interpretación de símbolos ocultos al estudio de la relación entre paciente y analista, a través de la resistencia y de la transferencia.
Quienes se equivocan al opinar así es porque creen que el psicoanálisis sólo sigue siendo el de los primeros artículos de Freud referentes a los lápsus o a los sueños, que son de 1900. Desconocen por tanto el resto de los 24 tomos de sus obras completas (en la edición de Amorrortu) y la fructífera y ya larga polémica sobre el concepto de psicoanálisis como hermenéutica, relativo a un inconsciente reprimido e inmutable que el analista devela (como el hermeneuta interpreta un texto) versus el de un inconsciente en permanente creación y modificación. En palabras de Ruiz Manresa (15): “En todo material presentado por el paciente, el analista encontrará, no sólo explicaciones de las discontinuidades atribuibles al mundo inconsciente intrapsíquico, sino también los núcleos de enganche con las situaciones actuales del aquí y ahora, que han reactivado la relación entre lo interpersonal y lo intrapsíquico. Cada manifestación de transferencia por lo tanto, no será considerada como simple repetición distorsionada de un pasado riguroso, delineada por el inconsciente clásico, sino como la emergencia viva de un nuevo conjunto de construcciones continuas entre inconsciente y consciente, y cuyo material conjuga pasado, presente, lo privado unipersonal y la dimensión interactiva interpersonal”.
9°
El psicoanálisis toma demasiado tiempo
En efecto, el psicoanálisis y a veces la psicoterapia psicoanalítica
suelen ser bastante largos y esto es así por su modo de acción.
Actualmente, y siguiendo las líneas de investigación planteadas
por neurobiólogos como Kandel, se plantea que probablemente los
cambios en las psicoterapias y el psicoanálisis se produzcan a
nivel de las memorias implícitas o procesales que son bastante
rígidas y prolongadas. Este tipo de memoria es la implicada en
actos semiautomáticos como el caminar, el hablar, el conducir y
posiblemente en rasgos caracteriales. Entonces, si el propósito
es la modificación a estos niveles, el tiempo requerido es necesariamente
largo.
Si lo que se busca es la resolución puntual de un conflicto o de algunos síntomas, otras terapias o versiones abreviadas de la psicoterapia psicoanalítica pueden ser suficientes. En tal sentido, Freud usaba una metáfora cuando se le urgía para abreviar un psicoanálisis, decía que no se puede levantar una mesa pesada usando sólo dos dedos. Éste sería el caso si lo que nos proponemos mover es pesado y estructural.
Por otra parte, hoy en día la gente busca soluciones rápidas, mágicas, con poco esfuerzo e implicación y muchas veces buscan el alivio de los conflictos sin querer cambiar ellos mismos, pero esto es un problema de otra índole y no está en nuestras manos modificar programas como si se tratara de informática. La medicación puede producir cambios rápidos en ciertas patologías o síntomas, pero cuando lo que se juega son aspectos más complejos de la existencia, lo que impera es de otro orden a veces del psicoterapéutico.
![]()