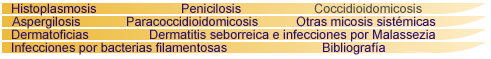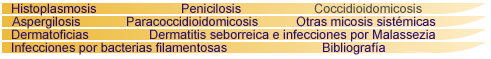

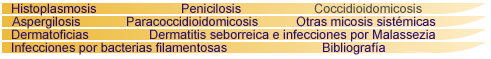
Coccidioidomicosis
Esta micosis sistémica endémica, producida por el hongo dimorfo Coccidioides immitis, presenta una distribución geográfica restringida al sudoeste de los Estados Unidos y noroeste de México. Si bien ha sido observada en otras zonas de clima continental, árido o semiárido del continente americano, el número de casos registrado es pequeño (34).
C. immitis vive como saprobio en la tierra de zonas áridas, en suelos con alto contenido en sales y de pH alcalino, la vegetación es escasa y espinosa y suele haber abundantes roedores. En este habitat desarrolla su forma micelial, cuyos elementos de fructificación son pequeñas artroconidias que son dispersadas por el viento y representan las partículas infectantes. Estos elementos de propagación penetran en el organismo humano por vía inhalatoria y llegan al alveolo pulmonar. Después de 2 ó 3 días se transforman en células esféricas con endosporos, conocidas como esferas. Esta es la forma de reproducción del C. immitis en los tejidos. Durante las primeras fases de la infección, las defensas contra el C. immitis son poco eficaces. Después de aproximadamente 3 semanas, la inmunidad mediada por células específica, origina la formación de granulomas epitelioides compactos, con macrófagos activados, que poseen una gran capacidad fagocitaria y lítica. De esta forma, la mayor parte de las infecciones respiratorias, tanto sintomáticas como asintomáticas, son auto-limitadas y de curso benigno. Las coccidioidomicosis graves se vinculan a condiciones que producen déficit de la inmunidad mediada por células, tales como transplantes de órganos y, más recientemente, la enfermedad debida a HIV-1 (59).
En las zonas muy endémicas, la asociación entre coccidioidomicosis y SIDA debe tomarse en cuenta frente a procesos graves que afecten los sistemas respiratorio y nervioso central (36).
Esta micosis
ha sido encontrada principalmente en los Estados Unidos. Pese a la importante
epidemia de coccidioidomicosis que está soportando el estado de California
desde 1991, la mayoría de los casos asociados al SIDA han sido reconocidos
en Arizona, particularmente en las ciudades de Tucson y Phoenix. Casi la cuarta
parte de las personas infectadas por HIV, que residen en estas ciudades, presentan
la intradermorreacción de coccidioidina positiva. Sin embargo, sólo
entre el 2.7 % y 5.2 % de los enfermos con SIDA padecen coccidioidomicosis pulmonar
progresiva o diseminada. La mayor parte de los enfermos diagnosticados residían
aún en el área endémica, y sólo unos pocos la habían
abandonado varios años antes. Por lo tanto, la aparición de esta
micosis en pacientes seropositivos, puede deberse tanto a la reactivación
de focos pulmonares antigüos, como a infecciones recientes (37, 59).
En 37 de los 91 casos de coccidioidomicosis relacionada al SIDA, diagnosticados
en el Centro Médico de Maricopa en Arizona, la coccidioidomicosis se
presentó como enfermedad marcadora de SIDA, los restantes habían
presentado otros procesos previamente (62).
La mayor parte de los pacientes exhiben alteraciones respiratorias que simulan una neumonía comunitaria o una tuberculosis. Los casos con procesos de curso agudo e infiltrados pulmonares localizados, tienen síntomas y signos semejantes a los de una neumonía bacteriana con fiebre, dolor torácico, expectoración purulenta o herrumbrosa, disnea, síndrome de condensación pulmonar e infiltrados lobares homogéneos. A veces presentan un pequeño derrame pleural y en otras oportunidades se observan adenomegalias en los hilios pulmonares. Estos pacientes suelen responder bien a los antifúngicos, tanto a la anfotericina B como al fluconazol y curan rápidamente. Representan el 15 % de los casos. Por el contrario los enfermos que presentan imágenes pulmonares correspondientes a una intersticiopatía retículo-nodulillar, suelen padecer un acentuado deterioro del estado general. Su evolución clínica es muy grave, con una tasa de mortalidad del 70 %, a pesar del tratamiento, durante las primeras 8 semanas. Las complicaciones fatales más comunes son el "distress" respiratorio del adulto y el schock séptico por diseminación aguda del C. immitis. Esta neumopatía con infiltrados difusos se observa en el 65 % de los pacientes con SIDA (59, 62).
Las localizaciones extrapulmonares más frecuentes son los ganglios linfáticos, la enfermedad febril hepatosplénica y el sistema nervioso central. La meningoencefalitis por C. immitis es semejante a la tuberculosa, de evolución crónica, LCR cristal de roca, ataque a los núcleos de la base del encéfalo y marcada tendencia a producir bloqueos de la circulación del LCR con hidrocefalia. Su pronóstico es malo, debido a su escasa respuesta ante los tratamientos antifúngicos (27, 36).
Casi la totalidad de los casos de coccidioidomicosis asociadas al SIDA han sido diagnosticados en los Estados Unidos. La mayoría son varones, con una edad promedio de 36 años, un término medio de residencia en el área endémica de 9 años y afecta a pacientes con recuentos de células CD4 iguales o inferiores a 200/µl. Los estudios prospectivos indican que el 10 % de las personas HIV positivas del área endémica desarrollará una coccidioidomicosis activa cada año. En el grupo de pacientes estudiados en el Centro Médico de Maricopa, la presentación de la coccidioidomicosis se produjo en estadíos muy avanzados de la infección por HIV, y comprobaron que la existencia de infiltrados pulmonares difusos junto a recuentos de células CD4 inferiores a 50/µL, eran predictivos de la muerte (62).
Un cierto número de pacientes HIV positivos presentan serología positiva para coccidioidomicosis, en especial la prueba de fijación de complemento. Aunque muchos de ellos eran asintomáticos en el momento de hacer esta comprobación, la mayoría presentó coccidioidomicosis activa después de un tiempo. Por lo tanto, una reacción de fijación de complemento con título de 1/32 ó más, debe ser considerada una prueba suficientemente fidedigna de coccidioidomicosis. Esta reacción es también una de las mejores herramientas de diagnóstico en los casos sintomáticos, con excepción de las neumonías difusas retículo-nodulillares, donde se comprueba un alto índice de resultados negativos. El lavado broncoalveolar es otro estudio de buen rendimiento, en más del 40 % de los casos C. immitis es observado en el examen microscópico directo al estado fresco y en más del 90 % es posible aislar este microorganismo en los cultivos. La utilidad de los hemocultivos ha sido comprobada para el diagnóstico de las formas pulmonares graves acompañadas de enfermedad hepatosplénica. La técnica de lisis-centrifugación brinda resultados satisfactorios (36, 59, 62).
El tratamiento de la coccidioidomicosis se basa en el empleo de la anfotericina B y de compuestos azólicos. Hasta los momentos, ninguno ha brindado resultados satisfactorios. La anfotericina B es empleada para los casos más graves, las dosis totales requeridas son superiores a los 2 g, se observan gran cantidad de efectos colaterales y las fallas terapéuticas son comunes. Los fracasos se producen en las formas pulmonares difusas retículo-nodulillares y en las meningitis. Casi el 60 % de los pacientes con meningitis muere al cabo de los 2 años a pesar de los tratamientos (34, 36).
El fluconazol es la alternativa más utilizada, las dosis diarias eficaces son del orden de los 800 mg/día y deben ser sostenidas por lapsos prolongados. En estas condiciones, los efectos tóxicos son, aunque inferiores a los producidos por la anfotericina B, bastante comunes. En particular, se comprueban alteraciones digestivas y erupciones cutáneas (26).
El itraconazol, en dosis de 400 mg/día, durante 12 meses, también ha sido eficaz en algunos pacientes. La experiencia con esta droga es menor por haber sido autorizada su venta en los Estados Unidos más tarde que el fluconazol (59).
El ketoconazol fue utilizado con éxito en la coccidioidomicosis, pero produce mayor frecuencia de reacciones indeseables que los dos precedentes y, particularmente en los pacientes con SIDA, su utilidad es menor debido a su absorción más pobre, motivada por las frecuentes lesiones digestivas.
Debido a
que las recidivas son comunes, después de haber alcanzado la remisión
clínica, se indica profilaxis secundaria con fluconazol o itraconazol,
en dosis de 200 mg/día. Pese a que la incidencia de nuevos casos de coccidioidomicosis
ha disminuido desde la aplicación de la terapéutica antirretroviral
y que ésta ha conseguido la restauración de la inmunidad en muchos
pacientes, los médicos de la zona endémica se niegan a suspender
la profilaxis secundaria (24).