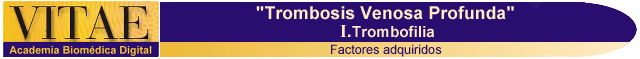

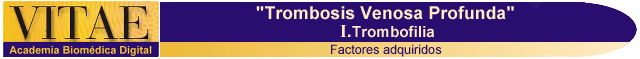

Factores
adquiridos
Deficiencia de antitrombina III | Anticuerpos antifosfolipídicos | Hiperhomocistinemia | Hiperfibrinogenemia y Criofibriogenemia
Resistencia
a la proteína C activada: (Ver párrafo sobre factor Leyden en
factores hereditarios)
Deficiencia
de antitrombina III
Ocasionalmente, se observan deficiencias adquiridas de la ATIII y trombosis
venosas asociadas, en síndromes nefróticos severos, debido a su
excesiva excreción urinaria, como un componente más de la proteinuria
masiva. Las mismas consideraciones terapéuticas abordadas en el capítulo
de defectos hereditarios, son aplicables a estas situaciones excepcionales.
Cuando la patología nefrótica, o al menos la proteinuria, no pueden
ser aliviadas, la terapia sustitutiva preventiva, por motivos obvios, no puede
proseguirse indefinidamente, restringiéndose su uso solamente al período
de duración de los episodios trombóticos.
Anticuerpos
antifosfolipídicos
La denominación de estos anticuerpos es inapropiada, ya que la mayoría
exhibe una afinidad inmunológica más bien dirigida hacia el componente
protéico adosado a la fracción lipídica. El término
de Síndrome Antifosfolipídico (SAFL) fue introducido para describir
una serie de pacientes que presentaban trombosis arteriales y venosas recurrentes,
pérdidas fetales repetidas, trombocitopenias leves o moderadas y un incremento
importante en los títulos de anticuerpos lúpicos y/o "anticardiolipinas"
(19). Inicialmente, esta constelación clínica fue estrechamente
relacionada con la presencia simultánea, o el desarrollo subsiguiente,
del Lupus Eritematoso Diseminado. A medida que se ampliaron las investigaciones
clínicas y de laboratorio, las mismas manifestaciones fueron constatadas
dentro del panorama de otras enfermedades autoinmunes y más recientemente
se ha adoptado la denominación de Síndrome Fosfolipídico
Primario cuando, en iguales circunstancias, no se logra demostrar una patología
subyacente.
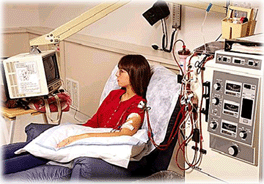 Pareciera
que esta variedad primaria incide, sobre todo en mujeres, con igual o mayor
frecuencia en comparación con la que coexiste como parte integral del
Lupus Eritematoso u otras entidades. Generalmente, los fenómenos trombóticos,
aunque recurrentes, ocurren de manera muy espaciada, en períodos que
oscilan entre meses y años después de la aparición de la
primera obstrucción arterial o venosa. Se describen sin embargo presentaciones
excepcionales, muy agudas, multisistémicas, con extensas zonas de trombosis,
las cuales causan una alta mortalidad y aparecen definidas en la literatura
médica como "SAFL catastrófico" (20).
Pareciera
que esta variedad primaria incide, sobre todo en mujeres, con igual o mayor
frecuencia en comparación con la que coexiste como parte integral del
Lupus Eritematoso u otras entidades. Generalmente, los fenómenos trombóticos,
aunque recurrentes, ocurren de manera muy espaciada, en períodos que
oscilan entre meses y años después de la aparición de la
primera obstrucción arterial o venosa. Se describen sin embargo presentaciones
excepcionales, muy agudas, multisistémicas, con extensas zonas de trombosis,
las cuales causan una alta mortalidad y aparecen definidas en la literatura
médica como "SAFL catastrófico" (20).
Las oclusiones venosas observadas no se limitan sólo a los miembros inferiores, en cuanto algunas complicaciones, más raras y serias, dependen de trombosis más o menos extensas de venas esplénicas, porta, cavas o suprahepáticas (sindrome de Budd-Chiari).
Para dilucidar en detalle los distintos aspectos del Síndrome, en las pruebas actuales de laboratorio se incluye la detección de anticuerpos lúpicos, la cuantificación de inmunoglobulinas antifosfolipídicas A, G y M y la búsqueda de anticuerpos dirigidos a subfracciones de estas lipoproteínas, tales como la Antib2-GPI. La experiencia adquirida a través de estas determinaciones aún no ha definido claramente cuáles son los métodos más útiles para clasificar los distintos tipos de SAFL, ni ha permitido seleccionar aquellos que indican más fielmente la tendencia trombótica.
De acuerdo al diagnóstico de base y a las características de la sintomatología, las armas terapéuticas antitrombóticas incluyen la anticoagulación con heparina, en fase aguda, seguida por warfarina durante períodos de tiempo variable. Cuando la patología de base es de tipo inmune, según el caso, las intervenciones usuales incluyen plasmaféresis repetidas, la inmunosupresión con esteroides, ciclofosfamida o gammaglobulina intravenosa y, en situaciones muy especiales, la cirugía esplénica.
 Se
ha comprobado que diversas situaciones clínicas, no hereditarias, cursan
con aumentos leves o moderados de la homocisteína circulante. En pacientes
afectados por insuficiencia renal crónica, los niveles superan en 2-4
veces las cifras normales, debido probablemente a una combinación fisiopatológica,
en la cual la disminución de la depuración renal se combina con
efectos tóxicos inhibitorios sobre los procesos que catabolizan la homocisteína.
Otras causas menos comunes incluyen al Hipotiroidismo, la Diabetes mellitus,
la Psoriasis severa, distintos tumores malignos y el consumo de una variedad
de medicaciones tales como los contraceptivos orales, la difenilhidantoína,
la carbamazepina, y el methotrexate (21).
Se
ha comprobado que diversas situaciones clínicas, no hereditarias, cursan
con aumentos leves o moderados de la homocisteína circulante. En pacientes
afectados por insuficiencia renal crónica, los niveles superan en 2-4
veces las cifras normales, debido probablemente a una combinación fisiopatológica,
en la cual la disminución de la depuración renal se combina con
efectos tóxicos inhibitorios sobre los procesos que catabolizan la homocisteína.
Otras causas menos comunes incluyen al Hipotiroidismo, la Diabetes mellitus,
la Psoriasis severa, distintos tumores malignos y el consumo de una variedad
de medicaciones tales como los contraceptivos orales, la difenilhidantoína,
la carbamazepina, y el methotrexate (21).
Más relevante, por
su importancia epidemiológica, ha sido el reconocimiento de que más
del 95% de las personas que padecen de deficiencia de ácido fólico
o vitamina B12 exhiben niveles elevados de homocisteína (16). En la Figura
1 puede apreciarse que este incremento es explicable por la importante acción
co-enzimática de estos nutrientes en los procesos de metilación,
los cuales convierten a la homocisteína en cisteína, la cual carece
de toxicidad vascular. Estos descubrimientos son obviamente muy significativos
para aquellos grupos poblacionales que adolecen de un alto grado de desnutrición
o de requerimientos vitamínicos aumentados.
Adicionalmente, se ha comprobado un progresivo incremento sérico de homocisteína
en coincidencia con la insuficiencia ovárica postmenopáusica.
Este conjunto de hallazgos ha introducido nuevas interrogantes que solo podrán
contestarse a cabalidad cuando se conozca con mayor profundidad el impacto clínico
de la hiperhomocistinemia. Quizás las más relevantes, particularmente
en la adopción de medidas de salud preventiva, son las siguientes:
1) Son equiparables los
efectos protrombóticos de las hiperhomocistinemias genéticas y
adquiridas?.
2) Debe implementarse el empleo continuo del ácido fólico y quizás
también de la vitamina B12 y de la piridoxina, particularmente en los
estados de desnutrición, en el embarazo, y en la postmenopausia?. Es
recomendable quizás extender esta terapia a toda persona que haya padecido
de una trombosis venosa o arterial de causa incierta?
3) Se justifica el uso de estas vitaminas como complemento alimenticio permanente
desde la infancia, sobre todo en el sexo femenino?
4) Pudiera explicarse la predisposición postmenopáusica a la enfermedad
cardiovascular coronaria por una deficiencia crónica de ácido
fólico, sin que exista necesariamente una relación directa con
la deficiencia estrogénica?
5) Cuál es la dosis mínima necesaria para normalizar los niveles
de homocisteína?. Es posible que la respuesta adecuada en este caso sea
de 400 microgr/día, lo que representa aproximadamente el doble de la
cantidad mínima diaria, usualmente recomendada.
Mientras se resuelven científicamente estas consideraciones, el médico en ejercicio a nivel individual y las instituciones sanitarias a nivel general, tienen la responsabilidad de adoptar las medidas que juzguen más convenientes.
Hiperfibrinogenemia
y Criofibrinogenemia
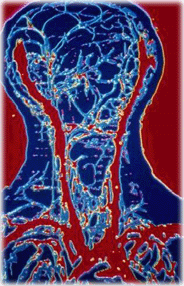 El
fibrinógeno, a la par de otros compuestos plasmáticos (haptoglobina,
proteína C reactiva, etc.) integra un grupo de proteínas que se
elevan concertadamente por el efecto de citoquinas estimulantes. Ellas son secretadas
durante el desarrollo de numerosas enfermedades inflamatorias, infecciosas y
neoplásicas, conformando un cuadro de alteraciones de laboratorio conocido
como "reacción de fase aguda". La influencia de incrementos
importantes del fibrinógeno en estados trombóticos ha sido documentada
fundamentalmente en las trombosis de vasos arteriales y hasta en la propia génesis
del proceso de aterosclerosis subyacente (22).
El
fibrinógeno, a la par de otros compuestos plasmáticos (haptoglobina,
proteína C reactiva, etc.) integra un grupo de proteínas que se
elevan concertadamente por el efecto de citoquinas estimulantes. Ellas son secretadas
durante el desarrollo de numerosas enfermedades inflamatorias, infecciosas y
neoplásicas, conformando un cuadro de alteraciones de laboratorio conocido
como "reacción de fase aguda". La influencia de incrementos
importantes del fibrinógeno en estados trombóticos ha sido documentada
fundamentalmente en las trombosis de vasos arteriales y hasta en la propia génesis
del proceso de aterosclerosis subyacente (22).
A pesar de constituir el sustrato anatómico del coágulo, su participación como promotor de las trombosis en la circulación venosa pareciera estadísticamente insignificante. Se cuestiona, además, la validez de las cifras de fibrinogenemia que se obtienen aisladamente, ya sea precediendo o en etapas posteriores a los episodios trombóticos. Incluso, en condiciones fisiológicas, su concentración plasmática está sujeta a amplias variaciones, dependientes entre varias posibilidades, de vaivenes en su síntesis hepática y de su tendencia normal a aumentar con el envejecimiento. Resulta aun más incierto el significado de la hiperfibrinogenemia durante la fase álgida del proceso, en el cual suelen gestarse las típicas reacciones de fase aguda, secundarias al proceso inflamatorio peritrombótico o a la presencia de patologías subyacentes.
Desde una perspectiva terapéutica, nunca se ha demostrado que la reducción de la hiperfibrinogenemia altera el curso evolutivo del cuadro tromboembólico, y aún si le asignamos algún rol patogénico a estas concentraciones excesivas, no disponemos de medicaciones eficaces para normalizarlas. El uso de agentes defibrinantes (derivados mayormente de venenos de serpientes), predicado con cierto éxito en el pasado, ha sido abandonado, al no ofrecer ventajas antitrombóticas evidentes, ante la dificultad de controlar sus efectos, y debido a las frecuentes complicaciones hemorrágicas que sobrevienen con su uso prolongado. Considerando todas estas circunstancias, el fibrinógeno aparece sólo como un marcador inespecífico y de poca utilidad predictiva en el manejo preventivo o terapéutico de la trombofilia venosa.
Los criofibrinógenos conforman complejos moleculares de fibrinógeno "alterado" que precipitan a temperaturas menores de 4ºc y que coinciden frecuentemente con diversos grados de hiperfibrinogenemia y elevaciones alfa-1-antitripsina y varias alfa-2 globulinas. Estos datos sugieren que fisiopatológicamente su incremento también obedece a los mismos estímulos (Interleuquina 1?), que inducen las reacciones de fase aguda. Aproximadamente un 3-5% de individuos normales sin selección explícita, exhiben niveles detectables de criofibrinógeno. Existe además una evidente asociación entre criofibrinogenemias significativas en el laboratorio (>100/mgr%) y algunas entidades clínicas como la Diabetes mellitus, distintos tipos de neoplasias, leucemias, algunas sepsis, ciertas patologías misceláneas y fenómenos trombóticos (24).
Según algunos investigadores la criofibrinogenemia incrementa en 4-5 veces el chance de padecer episodios tromboembólicos graves arteriales o venosos, curiosamente asociados en ciertos pacientes con una tendencia hemorrágica de causa imprecisa (24). En una de las revisiones más representativas, de los 49 casos de trombosis diagnosticados, más del 40% de las obstrucciones vasculares ocurrieron en el circuito venoso (23). En cuanto a su utilidad, de acuerdo a la evidencia disponible, puede concluirse que la criofibrinogenemia, quizás más que un marcador sensible de trombosis, en combinación con ella, representan un doble señuelo para incentivar la búsqueda de enfermedades neoplásicas o metabólicas subyacentes.
