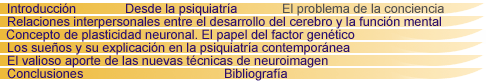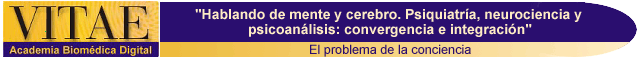
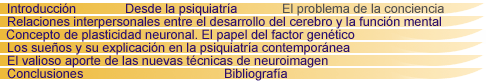
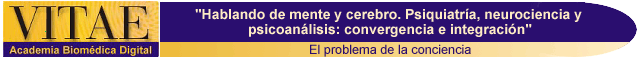
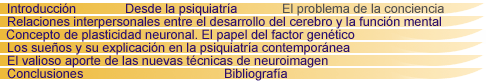
El
problema de la conciencia
La conciencia es una actividad contínua del cerebro que conlleva atención, intencionalidad y autoconciencia. La autoconciencia supone la percepción per se y el conocimiento de las percepciones. (Schwartz 2000). Pareciera que este concepto implica también la posibilidad de percepción de una dimensión tiempo-espacio, dando el sentido de continuidad y, por otra parte, el procesamiento de conceptos semánticos como son los sentimientos, los valores y los significados.
Debido a su carácter subjetivo intrínseco, la conciencia plantea un problema único para el análisis científico. Thomas Nagel (1974) argumentaba que la conciencia es específica de la primera persona y distinta de cualquier otro fenómeno natural. Schwartz (2000) cita dos explicaciones teóricas serias derivadas de las propiedades conocidas de las neuronas y de los circuitos neuronales: Francis Crick y Christof Koch propusieron que la conciencia es una integración de la actividad nerviosa con un mecanismo similar al acoplamiento que se produce entre los diferentes aspectos integrados de la sensación para producir una percepción unificada. Al igual que ese acoplamiento, la conciencia dependería también de las descargas sincronizadas de las neuronas corticales a una frecuencia de 40 Hz. Gerald Edelman por su parte, propone que la conciencia es el resultado de varias funciones fundamentales de la actividad cerebral como son la memoria, el aprendizaje, la distinción de lo propio y, lo más importante, la reentrada que es la comparación por regiones cerebrales distintas. Otros autores han sugerido que este mecanismo de reentrada se localiza en circuitos del sistema talamocortical.
Otro aspecto a destacar es que el procesamiento efectivo de representaciones mentales no requiere del conocimiento consciente. Sin embargo, las alteraciones intencionales, estratégicas en los patrones de dicho procesamiento, pueden necesitar que se involucre la conciencia para adquirir un nuevo resultado. Así la conciencia no es requerida para muchos procesos mentales, pero sí lo es para obtener resultados distintos que implican transformaciones de representación.
Un ejemplo de esto lo vemos en un tipo de memoria -la explícita- que requiere de una atención consciente focal para codificar los eventos.
Muchos pacientes psiquiátricos experimentan sentimientos profundos de discontinuidad y confusión que podrían tener que ver con una disfunción de este 'hacer sentido', y del sentido de continuidad que da la función de la conciencia. Síntomas como la despersonalización y desrealizacion pueden ser entendidos como alteraciones en las funciones de conciencia.
Por otra parte, los estudios
de la percepción y la memoria avalan la idea de que la mente tiene estructuras
organizacionales que codifican la interpretación de los datos sensoriales
y los llevan a los sistemas de la memoria, específicamente a la memoria
de largo plazo, formando los modelos o esquemas mentales, que son estructuras
altamente organizadas, derivadas de las experiencias pasadas, que interpretan
las experiencias actuales y que influencian en las conductas futuras. Estos
modelos mentales son inconscientes (Siegel, 2000).
Procesamiento
Mental Inconsciente: ¿Tiene validez el modelo de Inconsciente postulado
por Freud? Puntos de encuentro entre la neurociencia y el psicoanálisis
Una de las ideas
centrales del psicoanálisis es que no tenemos conocimiento de muchos
acontecimientos de nuestra vida mental. Gran parte de lo que experimentamos
-lo que percibimos, soñamos, fantaseamos- no puede ser accesado por el
conocimiento consciente. De igual forma ocurre con lo que motiva muchas de nuestras
acciones.
Este conocimiento se confirma con la noción de que hay sistemas múltiples de memoria y de procesamiento emocionales. Pareciera que las redes neurales del cerebro son capaces de responder a la experiencia por la activación de determinados patrones de respuesta.
La memoria se puede clasificar como implícita o explícita, basándose en la forma en cómo se almacena y se recuerda la información (ver esquema de la clasificación de la memoria).
Encontramos que la forma de memoria que es más comúnmente conceptualizada como tal, es la denominada memoria explícita o declarativa. Involucra la sensación consciente de algo que debe ser recordado en el momento de la recuperación y permite el conocimiento de lo autobiográfico o conocimiento factual que es compartido, frecuentemente de forma verbal, con otros. Se almacena en la corteza asociativa.
Este sistema de memoria explícita requiere de la atención focal y de la activación del hipocampo dentro de los circuitos de memoria del lóbulo temporal medial, para la codificación y la recuperación. Aquellos ítems que son atendidos focalmente son ubicados en la memoria de trabajo, son procesados y luego van a la memoria de largo plazo.
Después de un período de semanas a meses, se piensa que estos ítems van a un proceso llamado de consolidación cortical que los coloca en la memoria permanente, donde su recuperación no requiere la función del hipocampo.
Antes de que la memoria explícita autobiografica comience a estar disponible luego de los tres primeros años de vida (tiempo durante el cual el hipocampo y el cortex orbitofrontal han madurado), una forma de memoria llamada implícita ya tiene lugar y permanece activa durante toda la vida.
La memoria implícita
se almacena en circuitos perceptivos motores y emocionales, siendo que el cerebelo
y el núcleo amigdalino pueden participar en ciertas formas de esta memoria.
Cuando esos circuitos se activan en la recuperación, no hay la sensación de algo que se está recordando. Por ejemplo, cuando se maneja una bicicleta la persona puede no recordar que lo haya aprendido ni que lo este recordando. De forma similar una persona con miedo a los perros puede ser incapaz de explícitamente recordar (conscientemente) cualquier evento que pudiera explicar tal conducta emocional.
La existencia de una recolección implícita intacta en ausencia de memoria explícita se encuentra en varias condiciones, incluyendo la anestesia quirúrgica, los efectos adversos de ciertas benzodiacepinas, condiciones neurológicas como el síndrome de Korsakoff, atención disociada y amnesia infantil. También en respuesta a una situación traumática1 en un individuo con trastorno disociativo. Así, en pacientes con trastorno de estrés post traumático se puede encontrar que tienen una incapacidad para recordar un evento traumático y a la vez evitar el contexto de un estímulo similar al del trauma inicial, con evidencia de respuestas de alarma con ansiedad, al igual que pueden presentar imágenes perceptivas intrusivas; todo lo cual, puede ocurrir en presencia de un deterioro de la memoria explícita con elementos conductuales, emocionales y perceptuales intactos de memoria implícita.
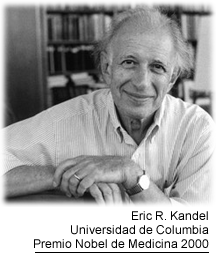 La
existencia de estos sistemas múltiples de memoria parece avalar la existencia
del inconsciente. Habría un tipo de memoria que por su naturaleza puede
ser traída a la mente -memoria declarativa- y otro tipo de memoria que
por su naturaleza es inconsciente, en el sentido de que su conocimiento es expresado
a través de la realización sin, necesariamente, tener ningún
conocimiento consciente del contenido de la memoria.
La
existencia de estos sistemas múltiples de memoria parece avalar la existencia
del inconsciente. Habría un tipo de memoria que por su naturaleza puede
ser traída a la mente -memoria declarativa- y otro tipo de memoria que
por su naturaleza es inconsciente, en el sentido de que su conocimiento es expresado
a través de la realización sin, necesariamente, tener ningún
conocimiento consciente del contenido de la memoria.
De lo anterior podemos pensar que las experiencias tempranas pueden afectar la conducta posterior, pero la experiencia puede persistir y afectar la conducta sin necesariamente incluir un recuerdo del evento como tal.
Kandel (1999), hace una revisión de cómo conceptualizó Freud el inconsciente y se pregunta si se corresponde con este inconsciente biológicamente delineado, llegando a las siguientes conclusiones:
Primero, Freud usó
el término en una forma estrictamente estructural para referirse al Inconsciente
reprimido o Inconsciente dinámico. Este inconsciente es lo que la
literatura psicoanalítica clásica conoce como Lo Inconsciente;
comprende no solamente el Ello sino también la parte del Yo que contiene
los impulsos inconscientes, las defensas, los conflictos. En este inconsciente
dinámico, se evita que la información acerca de los conflictos
y pulsiones llegue a la conciencia por medio de mecanismos de defensa poderosos,
tales como la represión.
Segundo, además de las partes reprimidas del Yo, Freud propuso que habrían otras partes del Yo que no pertenecen a lo reprimido inconsciente en tanto no tienen que ver con las pulsiones o conflictos derivados de éstas y que a diferencia de lo preconciente no podían ser accesibles a la conciencia a pesar de no estar reprimidas. Este inconsciente se refiere a los hábitos y habilidades perceptivas y motoras. Para Kandel podría estar comprendido en lo que es la memorial procesal y lo llama inconsciente procesal.
Finalmente, Freud utilizó el término de una forma descriptiva, en un sentido amplio en lo Preconsciente Inconsciente para referirse a casi todas las actividades mentales, la mayoría de los pensamientos y todos los recuerdos que pueden entrar en la conciencia a través de un esfuerzo de la atención. Desde esta perspectiva, la vida mental, en gran parte, transcurre en lo inconsciente y se hace consciente sólo a través de la percepción sensorial en la forma de palabras e imágenes.
Kandel sostiene que de esos tres procesos mentales inconscientes, sólo el que él consideró como inconsciente procesal corresponde con lo que los neurocientíficos llaman memoria procesal. En ese sentido, piensa que esta correspondencia de conceptos entre la neurociencia cognitiva y el psicoanálisis tiene relevancia para la consideración de lo que ocurre en un tratamiento psicoterapéutico.
Kandel señala que si bien la distinción entre memoria procesal y memoria declarativa que proviene de la neurociencia cognitiva es de utilidad para avalar el pensamiento psicoanalítico, aun desde el punto de vista biológico hay mucho más que aclarar, si se quiere seguir avanzando, siendo que todavía se conoce poco de cómo puede ser el correlato de este conocimiento procesal.
Esta sería una de
las áreas en donde los esfuerzos de las distintas disciplinas pueden
unirse en una forma sistemática para examinar, en términos de
conducta, de la observación, de los estudios por imágenes, cómo
ocurre el correlato anatómico de este subsistema de la memoria procesal,
al igual que poder dilucidar cómo actúan los otros dos tipos de
memoria inconsciente, conceptualizados como inconsciente dinámico y preconsciente-inconsciente.
1 Trauma psíquico: se denomina un acontecimiento de la vida de un sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a el adecuadamente y el trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en su organización psíquica (Laplanche-Pontalis 1983).