
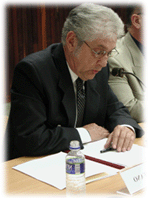
Claudio Bifano
“Es poco lo que podemos esperar de los organismos del Estado”
“La ciencia sí es un producto histórico y, como tal, hay que considerarla”, es una contundente frase que denota una de las características más importantes (y quizás la menos considerada) dentro de la concepción de la infraestructura tecno-científica como pilar del desarrollo. “Producto”, porque es corolario de innumerables investigaciones, de largas horas de trabajo, de centenares de personas y de grandes esfuerzos; y porque es generadora de múltiples beneficios, de cuantiosas ganancias y de grandes satisfacciones. “Histórico”, porque no es fortuita ni aleatoria, ni depende de un solo individuo ni de un momento efímero, ni forma parte de resultados aislados ni de experiencias igualmente aisladas.
“Las consideraciones -señala Bifano- sobre el proceso de sedimentación que requiere una sociedad para llegar a producir conocimiento científico relevante es otra importante advertencia -a mi parecer una de las más importantes- que nos deja el expositor. Efectivamente, no cabe duda de que la ciencia es un producto histórico. Quienes conocen el oficio saben que no es posible improvisar una comunidad científica que merezca respeto por sus aportes al conocimiento. Tampoco es de improvisados saber y poder inculcar en la sociedad la curiosidad por la ciencia y sus aplicaciones y, mucho menos, crear condiciones que favorezcan la generación y el uso del conocimiento. Hay quienes afirman que graduando doctores se satisface el indicador de la UNESCO de tantos investigadores por número de habitantes. No hay duda de que ésta es una visión que reduce muchísimo la condición de ser investigador. Los estudios de doctorado no forman investigadores, sino, en el mejor de los casos, profesionales con entrenamiento para hacer investigación que con el tiempo demostrarán ser o no capaces de hacer aportes personales y buena calidad al conocimiento universal. No hay métodos expeditos para conformar una comunidad talentosa, creativa y productiva de hombres y mujeres de ciencia; la capacidad de cada país de hacer ciencia es, efectivamente, un producto histórico”.
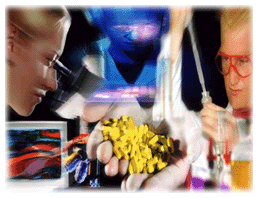 “Por eso llama tanto la atención cuando una persona -que a veces
se encarga de la conducción de la política científica de
nuestros países- dice que si aumentamos el número de postgrados
y el número de graduados por una maestría o por un doctorado,
aumentamos directamente nuestra capacidad científica, y nuestras posibilidades
de mejorar nuestra productividad y nuestras condiciones sociales. Eso, evidentemente,
no es verdad, no puede ser verdad, es simplemente una ligereza que causa muchos
problemas y muchos desalientos”, sentencia Bifano. No se trata, pues,
de números, de cantidad, de cuantificación. Se trata de sembrar
ciencia en todas las esferas de la vida en sociedad. Y esa siembra no constituye
una utopía pura; de ser utopía, sería una utopía
concreta, es decir, plausible de llevar a la práctica, de abandonar los
umbrales de la imaginación, de concretarse en el plano material. “Hay
países que a lo largo del tiempo han creado condiciones apropiadas para
el florecimiento de la ciencia y, en consecuencia, tienen tradición en
ciencia. Son los que tienen respuesta del para qué de la ciencia. En
general, esos países cuentan con un sistema educativo adecuado a las
exigencias de un mundo que se desarrolla vertiginosamente gracias al uso del
conocimiento científico, que han privilegiado la enseñanza de
esa rama desde los primeros niveles de la educación y han favorecido
el mejoramiento de una cultura científica en la sociedad. En otras palabras,
son países que cuentan con esquemas pedagógicos adecuados para
la conformación de esa famosa sociedad del conocimiento”.
“Por eso llama tanto la atención cuando una persona -que a veces
se encarga de la conducción de la política científica de
nuestros países- dice que si aumentamos el número de postgrados
y el número de graduados por una maestría o por un doctorado,
aumentamos directamente nuestra capacidad científica, y nuestras posibilidades
de mejorar nuestra productividad y nuestras condiciones sociales. Eso, evidentemente,
no es verdad, no puede ser verdad, es simplemente una ligereza que causa muchos
problemas y muchos desalientos”, sentencia Bifano. No se trata, pues,
de números, de cantidad, de cuantificación. Se trata de sembrar
ciencia en todas las esferas de la vida en sociedad. Y esa siembra no constituye
una utopía pura; de ser utopía, sería una utopía
concreta, es decir, plausible de llevar a la práctica, de abandonar los
umbrales de la imaginación, de concretarse en el plano material. “Hay
países que a lo largo del tiempo han creado condiciones apropiadas para
el florecimiento de la ciencia y, en consecuencia, tienen tradición en
ciencia. Son los que tienen respuesta del para qué de la ciencia. En
general, esos países cuentan con un sistema educativo adecuado a las
exigencias de un mundo que se desarrolla vertiginosamente gracias al uso del
conocimiento científico, que han privilegiado la enseñanza de
esa rama desde los primeros niveles de la educación y han favorecido
el mejoramiento de una cultura científica en la sociedad. En otras palabras,
son países que cuentan con esquemas pedagógicos adecuados para
la conformación de esa famosa sociedad del conocimiento”.Mientras ese panorama se percibe en las naciones altamente industrializadas, aquí, en los países ubicados por debajo del Meridiano “0”, “tristemente vemos cómo de manera casi sistemática se destruyen los intentos por crear grupos de trabajo a largo plazo, y se trastocan irresponsablemente las orientaciones de las políticas científicas y tecnológicas simplemente por el cambio de los personajes a quienes les toca en un momento dado dirigir u orientar esas funciones”. Aunado a estas dificultades operativas, existen otro tipo de limitaciones; esta vez, provenientes de los propios encargados de impulsar las actividades científicas: los investigadores. “Algunos toman la decisión de emigrar a alguna parte del norte en búsqueda de mejores condiciones de trabajo; otros se dan por vencidos; otros utilizan la falta de recursos y de comprensión para justificar su improductividad; y algunos otros, a pesar de todo, deciden tercamente seguir haciendo investigación y buena docencia en sus respectivos países, convencidos de que están realizando una labor que no pueden ni deben dejar de hacer. Toman la decisión de continuar, demostrando que sí se puede”.
Las investigaciones emanadas de estos hombres de ciencia corresponden a un tipo de estudio comprometido con el cambio político, es decir, que busca una nueva situación, una nueva racionalidad. Pero de nada vale ese compromiso sin el poder de las instancias decisorias. Quien gobierna tiene en sus manos la enorme responsabilidad de poner en práctica los resultados de las investigaciones en función de las necesidades de la sociedad.
Matices de una misma realidad
Pero, como lo sostiene Bifano, “es poco lo que podemos esperar de los organismos del Estado que tienen a su cargo la planificación, la promoción y el financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas. Es poco lo que podemos esperar en países que, como los nuestros, la variable ciencia y tecnología no tiene nada que ver al momento de estructurar los programas de desarrollo del país. Poco podemos esperar de nuestros gobiernos que, todavía lamentablemente, no han logrado la madurez para comprender la importancia que tienen esas variables en el verdadero crecimiento sostenible de los países”.
“Las posibilidades de generar conocimiento y bienes para la sociedad a través de la investigación científica y tecnológica en los países ‘en vías de desarrollo’ sigue siendo precaria. Precaria, porque la ciencia y la tecnología no son variables que los ‘estrategas del desarrollo’ toman en cuenta al momento de establecer prioridades y, por lo tanto, los investigadores no son factores de peso en sus ‘ejercicios estratégicos’; a pesar de que el discurso político, cuando quiere parecer culto, incluye de manera grandilocuente a la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo social, pero siempre a plazo indefinido”.
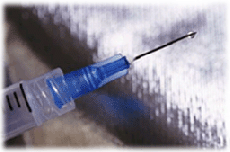 De
allí que los resultados de las investigaciones no suelan abandonar las
paredes de los laboratorios, y que el compromiso de la comunidad científica
sea aún mayor. “La posibilidad de hacer investigación científica
seria en nuestros países es, a mi juicio, un reto que depende mucho del
compromiso de los científicos con sus respectivos países y sus
instituciones, además de su capacidad de hacer ciencia buena y útil,
y de enseñar, independientemente de las limitaciones que tengan que enfrentar.
Por eso, de lo que se trata es de ver cómo se mantiene la actividad científica
y la transferencia de conocimientos a la generación de bienes y servicios,
a pesar de esa falta de comprensión y de estímulos. Y para eso
es necesario, en primer lugar, mantener una posición cohesionada de exigencias
adecuadas a las necesidades de cada país. Por otra parte, que volteemos
nuestra mirada hacia las universidades. Lamentablemente, nuestras universidades
pierden mucho de su tiempo y de sus energías pensando en cosas que no
necesariamente están relacionadas con su razón de ser. Por lo
tanto, es una obligación, es un reto que tiene la comunidad científica
el de ser vigilante tanto del sector oficial como del sector académico,
en el sentido de dirigir el cumplimiento de una función importante para
el futuro. No es suficiente exigir a quienes tienen la potestad de dirigir al
país que vean y entiendan que Ciencia y Tecnología son asuntos
importantes. No es suficiente poner como ejemplo los logros alcanzados por algunos
países a través de la generación y el uso del conocimiento
científico y tecnológico. No es suficiente repetir que la empresa
privada debe invertir en investigación, porque así ocurre en los
países desarrollados. No es suficiente aseverar la conveniencia o no
de aplicar las recetas de tal o cual experto para lograr el éxito económico
y el bienestar social. Y no es suficiente porque no hay dirigentes políticos,
ni economistas, con una visión de Estado capaz de proyectarse a un futuro
en el cual los recursos naturales que aún tenemos (léase petróleo,
para el caso venezolano) ya no puedan ser vendidos sin mayor elaboración”.
De
allí que los resultados de las investigaciones no suelan abandonar las
paredes de los laboratorios, y que el compromiso de la comunidad científica
sea aún mayor. “La posibilidad de hacer investigación científica
seria en nuestros países es, a mi juicio, un reto que depende mucho del
compromiso de los científicos con sus respectivos países y sus
instituciones, además de su capacidad de hacer ciencia buena y útil,
y de enseñar, independientemente de las limitaciones que tengan que enfrentar.
Por eso, de lo que se trata es de ver cómo se mantiene la actividad científica
y la transferencia de conocimientos a la generación de bienes y servicios,
a pesar de esa falta de comprensión y de estímulos. Y para eso
es necesario, en primer lugar, mantener una posición cohesionada de exigencias
adecuadas a las necesidades de cada país. Por otra parte, que volteemos
nuestra mirada hacia las universidades. Lamentablemente, nuestras universidades
pierden mucho de su tiempo y de sus energías pensando en cosas que no
necesariamente están relacionadas con su razón de ser. Por lo
tanto, es una obligación, es un reto que tiene la comunidad científica
el de ser vigilante tanto del sector oficial como del sector académico,
en el sentido de dirigir el cumplimiento de una función importante para
el futuro. No es suficiente exigir a quienes tienen la potestad de dirigir al
país que vean y entiendan que Ciencia y Tecnología son asuntos
importantes. No es suficiente poner como ejemplo los logros alcanzados por algunos
países a través de la generación y el uso del conocimiento
científico y tecnológico. No es suficiente repetir que la empresa
privada debe invertir en investigación, porque así ocurre en los
países desarrollados. No es suficiente aseverar la conveniencia o no
de aplicar las recetas de tal o cual experto para lograr el éxito económico
y el bienestar social. Y no es suficiente porque no hay dirigentes políticos,
ni economistas, con una visión de Estado capaz de proyectarse a un futuro
en el cual los recursos naturales que aún tenemos (léase petróleo,
para el caso venezolano) ya no puedan ser vendidos sin mayor elaboración”.Venezuela, en la consecución de esta primordial tarea, no debe actuar sola. La toma de conciencia no puede limitarse a la esfera de lo micro, de lo local, de lo nacional. Es cierto: cada país de América Latina tiene su historia, sus problemas, sus potencialidades, sus debilidades, sus características. Las políticas científico-tecnológicas deben partir de dichas realidades, deben responder, ante todo, las múltiples necesidades locales. Sin embargo, esa toma de conciencia debe partir de los países latinoamericanos en general.
“Es una necesidad imperiosa de nuestras comunidades científicas el entender que este es un problema común y enfrentarlo como un problema en el cual todo el mundo aporte. Una de las posibles respuestas que podemos encontrar para evitar que las comunidades científicas de nuestros países sigan deteriorándose, está en los programas de cooperación, en áreas de investigación de interés regional y en la educación a nivel de postgrados. Y si esta cooperación, si esta integración de nuestros esfuerzos educativos de alto nivel se conciben como intercambios por períodos cortos que logren verdaderamente crear una red de personas dedicándose a la ciencia y la tecnología, estaríamos contribuyendo de manera efectiva al proceso de integración del que tanto hablamos pero que poco logramos”.
“No es fácil -prosigue Bifano- pasar de ser un país que basa sus ingresos fiscales en la venta y en la transformación parcial de un solo recurso natural, en otro en el cual la aplicación del conocimiento abra otras vías para la producción de bienes y servicios competitivos en los mercados internacionales. Por supuesto que Venezuela puede convertirse en un país que base su economía en una industria diversificada y competitiva porque dispone de recursos naturales para lograrlo; pero la existencia de esos recursos no es condición suficiente. No es sólo porque ellos existan y ni siquiera por la posible existencia de importantes recursos financieros para su explotación, que se construyen empresas de alto contenido tecnológico. Hace falta mucho más que eso si queremos plantearnos como objetivo que la actividad científica y tecnológica sea el factor de desarrollo económico y social del país”.
Por eso, el reconocimiento de estas importantes áreas de la vida en sociedad, la ciencia y la tecnología, no es suficiente garantía de cambio. No son variables que actúen de manera independiente. Forman parte del mismo entramado: el Estado, las actividades tecno-científicas y la sociedad. Así deben ser vistas la ciencia y la tecnología: como productos de un consenso, del beneplácito de todos los involucrados con “lo social”.